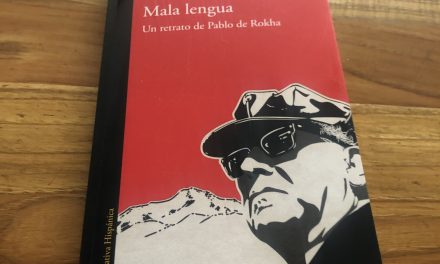Cuando se habla de Eduardo Barrios (1884-1963), la relación entre su nombre y obras como El niño que enloqueció de amor (1915), El hermano asno (1922) y Gran señor y rajadiablos(1948) no se hace esperar, entre otras razones porque esos títulos del autor son, al mismo tiempo que piezas de noble estatura en la historia de las letras, libros que alcanzaron un éxito editorial sin precedentes en la escena nacional. Sin embargo, con el mismo vigor con que la memoria hace aún hoy justicia a su pluma, un manto de olvido se ha extendido en torno al brillante papel que el escritor nacido en Valparaíso desempeñó en su condición de hombre de Estado.
Tras desempeñarse como funcionario de la Universidad de Chile y taquígrafo de la Cámara de Diputados, ingresó en 1925 a la Biblioteca Nacional, donde al poco tiempo fue nombrado conservador de propiedad intelectual. En 1927, en tanto, al iniciarse la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, asumió como director de la institución. Para entonces, la instalación de luz eléctrica y teléfonos en el edificio recién emplazado en la Alameda, había permitido a su antecesor, Carlos Silva Cruz (1910-1927) extender progresivamente el horario de atención al público -que originalmente concluía a las 14:00- hasta las 16:00, en una primera etapa, y hasta las 18:00, en una segunda fase, incluyendo, asimismo, la apertura de turnos dominicales. A partir de la gestión de Barrios, dicha tendencia fue focalizada particularmente en la tarea de brindar oportunidades de acceso al libro a la clase trabajadora, lo cual implicó mantener en funciones el establecimiento hasta las 21:00 e incorporar la disponibilidad del servicio en días festivos. En línea con el objetivo de democratizar la lectura, su administración hizo crecer el catálogo general y la sección infantil, a la vez que fortaleció el sistema de préstamo a domicilio y renovó el acuerdo con Correos de Chile para el envío de volúmenes solicitados por lectores de las más diversas provincias del territorio. En ese sentido, Barrios quiso no solo generar oportunidades, sino también visibilizar el material disponible. Con ese propósito, por ejemplo, reanudó la edición del Boletín de la Biblioteca, cuya periodicidad mensual permitía al público informarse de las nuevas adquisiciones. Igualmente, restableció la Revista de Bibliografía, mientras volvía a salir de imprenta la Biblioteca de Escritores, una colección patrimonial que divulgaba la obra de los autores nacionales.
Cabe recordar que, en ese momento, la red bibliográfica pública se reducía apenas a la Biblioteca Nacional (1813), en la capital, y a la Biblioteca Santiago Severín (1873), en Valparaíso, y solamente el 50,3% de la población mayor de 15 años de edad sabía leer. Es en ese contexto que Barrios impulsó el Decreto Ley del 18 de noviembre de 1929, que creó la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, brindando, por una parte, la condición de biblioteca pública a todo establecimiento abierto a visita o consulta, fiscal o particular, bajo la observancia de ciertos requisitos, y adicionando, por otra, un papel clave y proactivo para la institución: estimular el gusto y el hábito lector. También en esa época el director creó los seminarios, es decir, aulas para realizar clases o dictar cursos a grupos; enriqueció el catálogo destinado a investigaciones e historia de América; creó las salas Medina y Barros Arana, y articuló cursos de perfeccionamiento para los propios trabajadores de la Biblioteca, y cuyos responsables fueron maestros notables, entre los que cabe mencionar al venezolano Mariano Picón Salas y a los chilenos Raúl Silva Castro y Guillermo Feliú Cruz.
Si sorprende la cantidad de logros relevantes alcanzados por Eduardo Barrios en solo cuatro años de ejercicio de esa responsabilidad -a la que renunció con la caída de Ibáñez-, hay que subrayar que aquella estuvo muy lejos de constituir una dedicación exclusiva, pues en paralelo a su asunción como director de la Biblioteca Nacional, el 17 de noviembre de 1927 el escritor también se hizo cargo del rumbo de la enseñanza en el país, convirtiéndose en el último secretario de Instrucción Pública y en el primer ministro de Educación. En efecto, a la fecha la cartera solo era una parte del Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, y solo 13 días después de incorporarse a esa repartición, el inquieto intelectual despacha el Decreto con Fuerza de Ley 7.912, que crea el Ministerio de Educación, independizándose el sector por primera vez como secretaría de Estado.
Pero el ritmo de trabajo del ministro no dio pausa alguna, y es así que, una semana y media más tarde, el 10 de diciembre, puso su rúbrica al Decreto con Fuerza de Ley 7.500, que consagra la gratuidad de la educación y deja en claro que el ministerio -y no la Universidad de Chile- es la autoridad superior, administrativa y técnica de toda la educación. De cualquier modo, la misma norma introdujo una ambiciosa reforma a la enseñanza secundaria, la cual hasta ese momento era básicamente un privilegio de los hijos de las familias más pudientes, y no ofrecía horizontes a los sectores más humildes, donde los pocos jóvenes que lograban matricularse desertaban rápidamente. En esos últimos días del año 1927, Barrios dispuso que la enseñanza media se dividiera en dos ciclos, de suerte que, al cabo del primero, los estudiantes obtendrían ya una certificación; el segundo, en tanto, se subdividió en humanista, científico y técnico, estableciéndose, por un lado, por primera vez, una correlación institucional entre primaria, secundaria y superior, y fijándose, por otra, un plan común de 30 horas, de manera que los inscritos en cualquiera de las tres modalidades accedieran a todas las asignaturas vertebrales, incluidos los idiomas. La situación anterior al DFL era una tragedia de proporciones: había 5.083 matriculados en los liceos de hombres en primer año, pero solo 482 eran promovidos de sexto año. En el caso de los liceos de mujeres el asunto era más sórdido, pues había apenas 4.144 matriculadas en primer año, y la cifra de promovidas de sexto año caía a 338. La reforma introducida tuvo un efecto inmediato y visible, porque apenas dos meses y medio después, al comenzar el año escolar de 1928, la matrícula masculina en secundaria subió 20%, mientras la asistencia media experimentó un alza de 10%, números que, para las mujeres, fueron aún más alentadores, con incrementos de 30% y 14% respectivamente. Desde el 18 de abril, la enseñanza media se vio fortalecida con una sólida determinación, y es que el Decreto 1.265 creaba tanto la Escuela de Profesores Secundarios como su correspondiente Plan de Estudios. En paralelo, el ministro echaba a andar otra idea suya. El 20 de febrero de 1928 dispuso que hubiese cursos de perfeccionamiento para los adultos, los que podrían establecerse en los colegios de cualquier tipo, y ya el 17 de agosto del mismo año visó el decreto en el cual se especificabaque dichos programas de estudios para mayores, como bien recuerda el entonces director de Educación Secundaria, Luis Galdames(Dos estudios educacionales. Anales de la Universidad de Chile, Santiago de Chile, 1932), “serán determinados en cada curso por el grado de preparación de los alumnos y por las necesidades de la mayoría de ellos, manifestadas en sus solicitudes de admisión y en las consultas que hagan al profesorado en la primera semana de asistencia”. El 17 de octubre, Eduardo Barrios dejaba el Ministerio de Educación, poniendo fin a 11 meses de intensa y fecunda agenda en el sector.
La salida de la Secretaría de Estado no detuvo en absoluto el trabajo cultural de Barrios. En 1946, tras presentarse a las elecciones del gremio, asumió como presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH) y ese mismo año fue reconocido con el Premio Nacional de Literatura. En 1953, en tanto, fue nombrado miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, ocupando el Sillón 8°. Precisamente entoncesvolvió a conducir la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos, esta vez hasta 1960. Apenas tomó posesión del cargo, dio un nuevo paso estratégico para facilitar el acceso de los trabajadores al libro, extendiendo la atención al público hasta las 23:00, horario que solo fue suprimido tras el Golpe Militar de 1973. Durante ese segundo período el director inauguró el ala norte del edificio y creó la Sala de Conferencias, un espacio abierto a toda la ciudadanía, con capacidad de 350 butacas, que debutó en 1958 ofreciendo al público cuatro conciertos de música de cámara, mientras en 1959 se dictó allí un total de 18 conferencias magistrales, además de dar comienzo a las primeras exposiciones bibliográficas de valor filológico del país, como la muestra de los impresos de Alexander von Humboldt. Visto en perspectiva histórica, ese fue el ejemplo de extensión que seguirían los planteles de educación superior del país y cuya máxima expresión se desplegaría al alero de la Reforma Universitaria. Por último, el activo funcionario no se despediría de su cometido sin antes firmar, el 16 de febrero de 1960, el Oficio N°67, en el cual se basaría el Decreto 479 del Ministerio de Economía, que el 15 de julio de ese año fijó normas para proteger el patrimonio artístico nacional, prohibiendo “la exportación de piezas y objetos arqueológicos, etnológicos, antropológicos y paleontológicos, a menos que un informe de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos establezca, en cada caso, que la exportación de esos objetos no menoscaba el patrimonio científico y prehistórico nacional”.
Por cierto, esta reincidente incursión de Eduardo Barrios en política pública se produciría, como antaño, por partida doble, y puesto que Carlos Ibáñez regresaba a la Jefatura de Estado, esta vez por la vía de las urnas, el autor retomó las riendas del Ministerio de Educación. Más breve que el anterior, en esta ocasión su mandato fue inferior a ocho meses, prolongándose desde el 14 de octubre de 1953 hasta el 5 de junio de 1954. ¿A qué regresaba el autor, tan fugazmente? Sencillamente a elaborar y promover después en el Congreso la Ley 11.766, que creó el Fondo para la Construcción y Dotación de Establecimientos de la Educación Pública. La norma, pionera en su tipo, fue refrendada por el Poder Legislativo y promulgada a fines de ese mismo año, cuando sabían escribir, además de leer, el 83% de los mayores de 15 años, y cuando la matrícula secundaria ascendía a 104.100 estudiantes, siendo más alta esta vez la cifra de inscritas (53.200) que de inscritos (50.900).
Como es posible apreciar, el autor no perdió tiempo a la hora de ejercer sus responsabilidades públicas; sin embargo, la velocidad que imprimió a su gestión no obedece a una suerte de prisa, sino a la claridad de lo que quería hacer, y eso es relevante para comprender, por una parte, por qué rechazó en 1953 el ofrecimiento de Ibáñez para que se hiciera cargo de la Embajada en Uruguay (Raúl Silva Castro. Eduardo Barrios. Revista Iberoamericana, Vol. XXX, N°58, Biblioteca Nacional, Santiago de Chile, julio-diciembre de 1964),y, por otra, cuán lejos se encontraba el intelectual de las ideas fascistoides que inspiraron los gobiernos del general. Eduardo Barrios ya había tomado partido, y uno muy distinto, como expresamente señaló al publicar en 1907 su primer libro, cuyo título ya anticipa su propio programa: Del natural. Ese nombre evoca por sí mismo la estética del francés Émile Zola, y en el preámbulo del volumen el escritor chileno extiende explícitamente su abrazo a la ética del célebre republicano de izquierda. Así, citando al autor del J’accuse…!, Barrios escribe: “Nuestro siglo -dice Zola en su estudio crítico sobre la inmoralidad en la obra de arte-, tiene una larga educación de pudor que le hace tanto más hipócrita cuanto más civilizados son sus vicios” […]. “Se toleran las verdades a los sabios -continúa-, por la sencilla razón de que nadie se ocupa de los sabios; pero si un escritor toma las recientes verdades de la ciencia y se atreve a utilizarlas en el análisis y la pintura de sus personajes, rompe el cobarde contrato de silencio ultimado con los miembros de nuestra sociedad, se aparta de la idea convenida de la virtud y pasa al estado de enemigo público, contra el cual todo está autorizado”. Efectivamente, a Eduardo Barrios, a ese hombre que desnudó sucesivamente a la familia (1915), al sacerdote (1922) y al terrateniente (1948), no solo le interesó el punto en que la literatura se pareciera a la realidad, sino, sobre todo, el instante en que el literato se apareciera en ella. Es ese ideario estético-ético el que el escritor volcó en las páginas de sus libros y desató en esas políticas públicas dirigidas, a través de bibliotecas y escuelas, hacia la democratización de la palabra.