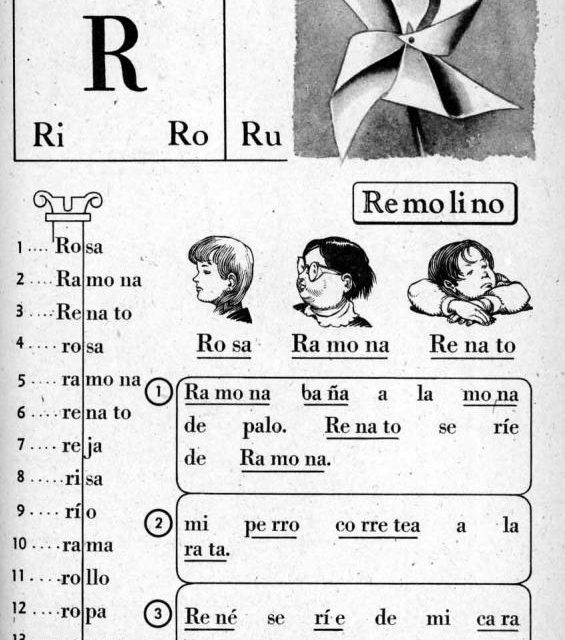ESCRIBIR POESÍA
Desvergonzado de mí
Impúdico
Me desnudo en cada palabra que escribo
Pero, qué hacer
Uno es o no es poeta
todo el día
Todos los días
Ser poeta me ha costado
un ojo de la cara
La poesía no ha tenido piedad
con mi bolsillo
Pero mucho peor sería
haber sido pobre de espíritu
Las palabras me buscan
para que yo las diga
Insisten, presionan
Hasta que me relajo y ellas
hacen de las suyas
Acaban conmigo mientras las escribo
Cuando escribo me transformo
Por eso pienso que esto de escribir es una locura
Una locura que me hace sentir bien en todo caso
Por eso la repito todos los días
La nada me ha tragado incontables veces
Desde una página en blanco
Resistiéndose a que la escriba
No conozco peor enemigo de la escritura
Que su vertiginoso y profundo vacío
Por las noches me visita un fantasma que se me parece
Y viene para que me vea a mí mismo
Con todos mis ruindades y defectos
Para enrostrármelos sin ninguna misericordia
Y los escriba
Mi verdadero yo sabe que debe ser sacrificado
Pero se niega
No tiene ninguna intención de entregarse sin dar pelea
Y patalea
Yo escribo como un condenado a la escritura
Como un vicioso incapaz de escapar de la droga
Si no escribo el síndrome de abstinencia me vuelve insoportable y agresivo
No hay cura para este flagelo
La muerte me ronda
todos los días
La veo pasar saludando haciéndome señas con su mano
Hay una extraña familiaridad entre nosotros
Que hace que yo le devuelva el saludo y le sonría
A veces escribir me produce los espasmos de un parto
Una contracción tan insoportable
que me desfigura
Tirito, transpiro
Hasta que nace la criatura
A veces sospecho que el diablo me persigue para que escriba sus infernales fechorías
Yo apenas puedo resistirme e Intento hacerme el desentendido
Pero a veces también sospecho
que él se sale siempre
Irremediablemente con la suya
Yo escribo en el suelo, en servilletas, en los muros
Sobre cualquier superficie que reciba mis signos
Ellos luchan por ser paridos
y arrojados a la vida
Aunque sean signos
destinados con seguridad al tarro de la basura y al olvido
A veces no soy yo quien escribe
Sino un espíritu que me posee
Y dicta sus palabras a mis oídos
Actúo solo como una antena que emite automáticamente lo que recibe
LOS INFILTRADOS
A Samuel Fernández lo conocí en la sala de espera de la editorial LOM un día en que ambos estábamos allí para la revisión de un libro.
El mío, una novela guardada durante años en un cajón y que ahora, de repente, vería la luz. El suyo, un libro de poemas experimentales que habían sido escritos en 48 horas y que, según él, cambiarían al mundo.
Como conozco a los poetas no me extrañó oírselo decir a viva voz, esperando que todos lo escucharan.
Tan seguro estaba de sí mismo y de su obra.
No supe de él hasta el día en que recibí una invitación para el lanzamiento de su libro en un café de Providencia, al cual asistí.
Allí me encontré con el mundillo literario santiaguino compuesto por algunas poetisas con sombrero, antiguos escritores encorbatados y un sinnúmero de jóvenes vestidos de la manera más estrafalaria posible, todos poetas, supuse.
Samuel estaba eufórico saludando a los invitados hasta que una hora más tarde de lo previsto y cuando la sala se hubo llenado, la función comenzó.
El poeta fue presentado como una revelación literaria, advirtiendo a todos sobre la calidad transgresora y original de los poemas que se iban a escuchar.
Cuando el presentador terminó brotaron rápidamente los aplausos, enseguida Samuel tomó el micrófono; dijo algunas palabras, mostró su libro y comenzó a recitar sus poemas.
Leyó tres textos que se vieron interrumpidos por aplausos y, de pronto, dio por terminado el evento, invitando a los presentes a comprar un ejemplar.
Por lo que supe vendió varios ejemplares esa noche. Lo vi durante el cóctel escribiendo dedicatorias como un loco.
Compré también un libro y me puse a la cola de quienes esperaban una dedicatoria.
En cuanto me vio me saludó, me dijo que ahora yo podía constatar que lo que me había dicho acerca de su éxito literario era verdad. Lo dijo con orgullo, subiendo el tono de su voz con la intención que otros lo escucharan.
Te lo dije -me afirmó- y no pude más que asentir con la cabeza porque al menos eso era lo que parecía.
A la gente le gusta lo distinto, pensé.
Me despedí después de saludar a uno que otro conocido, ninguno muy cercano, desde lejos.
Camino a mi casa me fui hojeando el libro y llegué a la conclusión que los poemas no tenían ni pies ni cabeza. Según yo, era lo más malo que había leído nunca. Entonces recordé la gran cantidad de aplausos. ¿Quiénes pudieron aplaudir de esa manera?, me pregunté.
Acto seguido cerré el libro para guardármelo en un bolsillo y no le di más vueltas al asunto.
Dos semanas después me topé en el metro con un joven que reconocí como uno de los poetas que asistieron a la presentación del libro de Samuel Fernández. Curiosamente él también me reconoció y extendió su mano para saludarme.
Hola -le dije.
Nos bajamos en la misma estación y de pronto me preguntó cómo me iba con mi novela. Le comenté que estas cosas son lentas pero yo creía que bien; era sólo una cuestión de tiempo.
En todo caso no tengo tantas expectativas, al menos no como ciertos poetas.
– ¿Como Samuel Fernández? –me preguntó, sin vacilar.
– Sí, le respondí, exacto.
– Pero no se aflija –me dijo– cuando usted quiera le organizamos una presentación como esa, genial, ¿verdad?
Tenemos todo el elenco, es cuestión de unos pocos pesos. Somos expertos –continuó– nosotros aplaudiendo, hablando en librerías y facultades, podemos encumbrar cualquier cosa. La gente no sabe qué pensar, necesitan un empujoncito y nosotros se lo damos creando una pequeña masa crítica de supuestos lectores interesados, contentos con el autor y la obra. Lo demás llega solito.
Es un oficio como cualquiera, me entiende. Los escritores nos necesitan, porque somos capaces de convertir cualquier bodrio en un éxito. Tome –me dijo– aquí está mi tarjeta. Consúltele a Fernández cómo está de contento.
Nada podría haberme parecido más atroz. Es así como están las cosas ahora, me dije. En todo caso esto es mejor y más original que las famosas sociedades de bombos mutuos en que los escritores se felicitan y apoyan unos a otros. No se me habría ocurrido nunca.
Tal vez, pensé, no es una mala idea, y guardé la tarjeta.
Nos despedimos al salir de la estación. Quedé en llamarlo… aunque hasta ahora no lo he hecho.