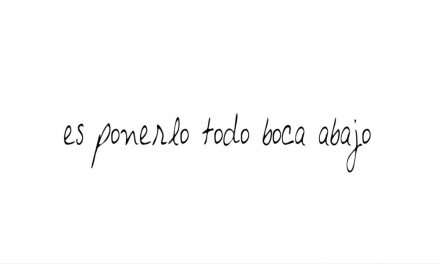La película On the Beach (1959), ficciona sobre un holocausto nuclear que hace pebre a prácticamente toda la humanidad, quedando momentáneamente con vida solamente los habitantes de Australia y un puñado de marines que se desplazaban en un submarino, justo en el momento en que se desató la tragedia (en estas películas siempre algún gringo queda parado para salvar la tierra, pero aquí no pudieron hacer ni una weá). La cosa es que la nube radioactiva se va extendiendo por todo el planeta y tarde o temprano se posará también sobre Sídney, provocando irremediablemente el fin de los últimos habitantes de la tierra.
Sabiendo los yanquis que no podrán escapar a su fatal destino deciden regresar a gringolandia en su nave subacuática, y esperar allí el colofón a sus días. Obviamente, en Estados Unidos están todos muertos, pues ellos mismos se encargaron de comprobarlo en una excursión que realizan en medio de la cinta. Con la determinación de irse a parar la chala a la patria materna, la tripulación de paso se cagó al capitán de la nave (interpretado por Gregory Peck) quien había entrado en amores con una australiana bellísima y borrachita, encarnada por la inolvidable Ava Gardner. Él, como buen capitán, acepta sin chistar la decisión de sus hombres y se apresta a retornar a la tierra del Tío Sam.
En la escena final aparece la embarcación presta a sumergirse, con un taciturno Gregory Peck sobre la cubierta mirando por última vez a la exquisita Ava Gardner, la que echa mierda lo observa desde tierra, uniendo en esa fotografía el fin de un amor con el fin de la existencia humana.
Yo, en medio de este segundo encierro pandémico, reflexiono acerca de la opción de los marinos de volver a la patria para fenecer, en vez de aferrarse a un trocito extra de vida. ¿Qué haría yo ante esa disyuntiva? ¿Me quedaría a ralentizar a la pelá en el lugar en que estoy momentáneamente a salvo o viajaría hasta esa tierra que defino como Patria en donde sé que estoy pedido?
No hay duda de que la Patria, ese espacio en donde uno forjó los lazos más profundos con otros seres humanos, deja de ser un simple punto en el mapa y pasa a conformar una unidad de la tierra con sus hijos. Y es un tema recontra antiguo. Ya lo cantó Homero con el viaje de Odiseo a Ítaca, en que para retornar estuvo veinte años webeando con una cachá de personajes raros. Entre otros lances, despistó a un cíclope, arrancó de gigantes antropófagos, bajó a los infiernos, resistió el canto de las sirenas. Pero, al fin y al cabo, llegó a su isla. A su retorno, Penélope era una vieja sin ningún brillo, pero igual Odiseo estaba contento con el término de su exilio. Regresar a la Patria como el mayor sueño cumplido: quizá también de eso habla la canción de Isabel Parra, cuando dice:
“Ni toda la tierra entera
Será un poco de mi tierra
Donde quiera que me encuentre
Seré siempre pasajera (…)
Si me quedara siquiera
El don de pedir un sí
Elegiría la gloria de volver a mi país”
Se entiende. Pero, vivir algunos días extras, ¿quién podría despreciarlo? Quizá tomar tranquilamente una copa frente a un mar extranjero y allí contemplar su eterno oleaje, antes que todo se derrumbe. Quizá escuchar una vieja canción o mirar la foto de ese lugar en donde uno fue más feliz que el Chavo en Acapulco. Total, ya no importa el ingreso de un recurso judicial, la entrega de unos textos para un libro o el plazo de cierre de un concurso. Ya todo se fue al carajo.
Así cavilo gozando de las contrariedades, cuando me informan por whatsapp que la madre de un amigo de la infancia falleció. Asisto a dar mi pésame. Averigüé en el velorio la edad de la difunta y me enteré que tenía 74 años al momento de su deceso. Recuerdo entonces que yo iba a su casa a jugar hace 4 décadas. Es decir, cuando ella tenía 34 años, aproximadamente. Caigo en la cuenta de lo joven que era ella en ese entonces, y sin embargo yo siempre la vi como una vieja. Me acerco a uno de sus hijos para darle mis condolencias. Siempre los diálogos en estas circunstancias me resultan complicados. No sé qué chucha decir. Para mi suerte él toma la iniciativa y me informa que al día siguiente el cortejo funerario, antes de dirigirse al cementerio, pasará por el lugar en donde esta mujer formó su familia, que era precisamente la casa que yo visitaba cuando cabro chico. Agrega que ella les manifestó ese deseo hace un largo tiempo atrás, cuando la muerte parecía imposible.
Pienso entonces en los gringos que quisieron regresar a su patria, o en los exiliados chilenos que anhelaban volver a comer al mercado central o a caminar por el parque forestal. Y entonces, una vez más el dilema cae sobre mi cabecita mala y proletaria: ¿Dónde dirigir los pasos en el punto de esa bifurcación existencial? ¿Seguir vivo y a salvo en una ciudad extraña o volver al terruño querido para decir: “adiós mundo cruel, ya nunca te veré-e?”