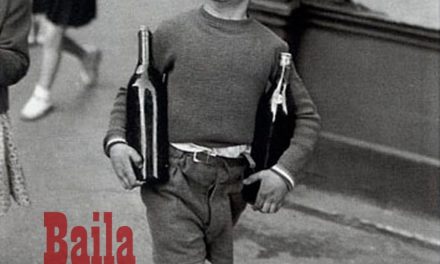PERO, POR FAVOR, NO SE LO DIGAS NUNCA
En este encierro, y quizá como un desesperado intento de no seguir cuesta abajo en mi rodada, evoco esas canciones que uno escuchaba cuando era chico. Mis viejos eran de música popular. Los boleros en la voz de Luchito Barrios, los tangos en la orquesta de Troilo (imperdible el programa de Alodia Corral los domingos), o las canciones en español de Albert Hammond (“Échame a mí la culpa”, “Eres toda una mujer”, entre otras). Esas voces salían desde un pequeño y negro transmisor Sony. Mientras mi madre cocía porotos o freía papas y yo -tirado sobre el flexit de la casa- jugaba con unos monos de goma a la pelota, no parábamos de escuchar y tararear. Mi padre estaba en su trabajo de una barraca de la calle San Diego y mis hermanos en sus colegios o callejeando por ahí. Pues bien, al viajar hoy a ese pasado reafirmo desde este presente el cariño por todo el acervo melódico recibido en la infancia. Pero hay apariciones que te cambian la vida. Que son otra cosa.
Un día salió desde el transmisor una voz que marcaría a fuego mis gustos musicales y poéticos: Joan Manuel Serrat. Y en esta remembranza me detengo en él. Por esos años escuché en la radio “A Usted” (“¿No le gustaría no ir mañana a trabajar y no pedirle a nadie excusas?”, entonaba el español). Me la sabía enterita y eso que era larga. “Tu nombre me sabe a hierba”, que con mis compañeros de colegio webeábanos cantando: “Del poto me sale mierda”. O aquélla que coreaba: “¿Qué va a ser de ti, lejos de casa?”, y que me invadía de una profunda e incomprensible tristeza, cuando yo era un weón más feliz que las rechucha.
Pero hay una canción que de manera especial se me viene a la cabeza: “La Mujer Que Yo Quiero”. Bajo una música que te atrapa por su dulzura, se despliega una letra llena de figuras que para esos años de apagón cultural, que se iban más a negro por provenir yo de una escuela en la que vegetaba todas las mañanas y en la que con cuea aprendería a leer y escribir, resultaba ser una lírica tremendamente complicada, casi un acertijo, pero al mismo tiempo todo un desafío para tratar de apoderarse de su sentido. Comenzaba diciendo: “La mujer que yo quiero no necesita/ bañarse cada noche en agua bendita”. Y yo decía: ah, es una comadre que no necesita andar haciéndose la pechoña por ahí. La mosquita muerta, la que no pisa ni un huevo. La cuestión es que la mamá le encuentra miles de defectos (vieja qlá pesá), mientras que el papá la haya muy requeteflaca (viejo csm discriminador). Hay otro verso que dice: “Pero ella es más verdad que el pan y la tierra”. Eso debe ser la poesía, sospechaba yo, mientras sorbía el caldo hirviendo de la porotá con riendas y me quemaba pulento la lengua. La describe como a una fruta jugosa. Guachita, susurraba yo. Los amigos lo llenan de elogios, mientras los enemigos viven amargados con la suertecita del weeta. Rajúo, decía socarrón. Contra el calor de ella -engrupe el poeta- se pierde el orgullo y la vergüenza. En mi mente aparecía la compañera de banco que me gustaba, pero que cada vez que podía me agarraba a chicotazos con su chaleco de botones metálicos. Casi al final, el cantor asopao cuenta que la mina se hizo de todas sus cosas, su perro, su scalextric (que lo investigué: son autitos en miniatura que ya no se hacen) y hasta de sus amantes. Se lamenta: “Pobre Juanito”. Pobre saco de cachas, exclamaba yo enfadado. Por último, cierra la canción con una enigmática frase que siempre la escuché de esta manera: “La mujer que yo quiero mató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca”. Ah, concha. Ahí yo, con mis 9 años a cuestas y con la boca poblada de chicharrones, razonaba: “¡Esta loca es asesina! pero el que canta le pide a alguien que no se lo diga, porque si la mina sabe que sabe, se va a echar a este weón y también al weón que sapeó”. Y en ese razonar toda la dulce descripción de la mujer que él quiere se me iba al carajo y colmaba mi imaginario infantil de callejuelas oscuras y terroríficas. Así se fue la niñez, me fui de mi casa, me salieron pelos en la cara, compré una máquina de afeitar y hasta tuve –y tengo- un horno eléctrico propio.
Respecto de la canción, más de 30 años después y en un día de calor desmesurado, caminaba por la calle Huérfanos rumbo a un comparendo por un juicio precario. Para calmar la sed, pase a un local Paradiso a comprar un agua mineral. Abrí la botella. Desde los parlantes del local salía la inconfundible voz de Joan Manuel diciendo claramente: “La mujer que yo quiero me ató a su yunta…”. Casi me atoré en el primer sorbo. No podía ser. Nunca dijo “mató”, sino “me ató”. Era una manera elegante de expresar: esta mujer me tiene de la jeta, pero te pido hocicón de mierda que no se lo cuentes jamás. Lo que es la weá. Tuve que llegar a la mitad de mi vida (si es que antes no me mata un paco) para reivindicar a la mujer de la bella canción del maestro catalán.