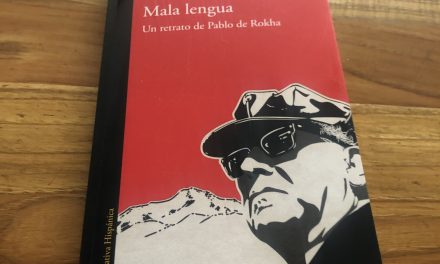“Lucho por una educación que nos enseñe a pensar
y no por una educación que nos enseñe a obedecer”. (Paulo Freire)
Una de las características de la Educación en la actualidad, en cuanto sistema cultural orgánico, es ser presentada, y promovida, como un bien de consumo transable y medible según las leyes propias del mercado.
Sobran los ejemplos, tanto en lo enunciativo como en la praxis, al respecto.
Dentro de este marco operacional, la producción y traspaso de conocimientos, se vincula, generosamente, a contenidos y metodologías elaborados por oportunos e inefables expertos que ofrecen al consumidor final conocimientos, y procesos pre cocinados que buscan, en primer lugar, restarle conciencia crítica, así como también, abstraerlo de la realidad y sus desafíos. La «oferta» es capacitar para el mercado laboral e incorporarse acríticamente al sistema de dominio y consumo.
El educador opera dentro de este sistema, como una suerte de regulador terapéutico del proceso educativo y del acceso a la realidad.
El objetivo general no es otro que lograr que el alumno-consumidor acepte tal “control aduanero” como cosa natural. De ese modo, su cosmovisión, y su praxis, se convierten en algo profiláctico y neutral, y él en una persona políticamente impotente, sesgada y manipulable.
Dentro de este panorama se requiere replantear el origen, sentido y objetivo de la educación, dentro de un proceso específicamente liberador, y transformador, del ser humano y la sociedad.
El ser humano es, ante todo, un proyecto de libertad que se realiza, activa y creativamente, junto a otros…colaborando y creciendo con, y desde, los demás.
De ese modo, logra convertirse en protagonista de cada uno los procesos culturales que le toca vivir, incluida la educación.
Esto supone optar individual y colectivamente, por un modo de vida consciente, solidario y austero, a contramano de las seductoras propuestas de la actual sociedad de consumo.
De este modo, es cómo crece el dominio del ser humano sobre su destino y su entorno. Tal y cómo planteó, en su momento, el pedagogo austro-mexicano Iván Ilich: “El hombre reencontrará la alegría de la sobriedad, y de la austeridad, reaprendiendo a depender del otro, en lugar de convertirse en esclavo del mercado y de la burocracia todopoderosa”.
Cuán necesario es hoy incorporar esta mirada de optimismo y aire fresco en la formulación y ejecución de aquello que los expertos suelen llamar “políticas educativas y curriculares”.
Es necesaria esa mirada o por lo menos, hacer nuestros los anteojos de Iván Ilich, para lograr que la educación contribuya plenamente en la emergencia social, y política, de un ser humano que viva con menos comodidad material que en la sociedad consumista, pero que participe de modo consciente y protagónico en su cultura, realizando así colectivamente, su potencial de creatividad y libertad.
Es un hecho de la causa que al ser humano le es imposible su plena realización como tal en un mundo consumista. Los hechos cotidianos, la insatisfacción acumulada, la decepción institucional progresiva, la decadencia de las instituciones y la salud mental del “homo viatore” de este siglo XXI, así lo demuestran a cada instante.
Una educación funcional a la sociedad consumista, pone en alto riesgo la autonomía y el crecimiento de la persona, ya que impide o anula el desarrollo integral de cualquier proyecto liberador, tanto en lo individual como en lo colectivo.
La instalación social, de la idea perversa acerca de que el bien, y la felicidad, se relacionan con el mayor consumo de bienes y servicios posibles, ha encontrado también en la educación un espacio de resonancia privilegiado.
Tanto las instituciones, como el neoliberalismo en general, han ido progresivamente no sólo determinando nuestras demandas de consumo, sino que además han generado una suerte de lógica formal, que incide no sólo en nuestros modos de análisis y resolución de contenidos o métodos, sino también en la propia mirada sobre el fenómeno humano.
El principal logro del neoliberalismo en esta área ha sido el reduccionismo antropológico que impera hoy de modo global en la humanidad. Esto implica la superación mercantil del homo sapiens por el “homo consumista”.
La educación en términos generales, y en lo específico de cada una de sus etapas, asoma desde esta perspectiva como un producto más dentro del catálogo de ofertas para el consumidor, validado por quien corresponda y asuma esa tarea.
En definitiva, las instituciones, que indiscutiblemente nos han hecho la vida más cómoda en lo material, constituyen un arma de doble filo, porque generan en todos nosotros una paralizante dependencia y pasividad. Operando, en definitiva, como verdaderos aparatos ideológicos del sistema.
Nos acabamos acostumbrando a que ellas nos organicen y faciliten la vida, pagando el precio de acabar sometidos a su lógica y renunciando, en este caso, a la educación como travesía del pensamiento y tarea humanizadora.
Asoma así, con toda su crudeza y violencia social, la separación o dicotomía entre lo vital y lo académico.
La producción, y reproducción, en masa del conocimiento ha tenido su correlato mercantil en el surgimiento de universidades privadas, a la luz de las exigencias del mercado educativo y laboral.
Estas universidades, ya no son espacios de investigación, formación y extensión del conocimiento universal, si no simples certificadores de conocimientos estandarizados, y cotizados, según el mercado laboral y sus exigencias de oferta y demanda.
Esta separación dolorosa entre lo vital y lo académico, que se puede verificar en la educación, conlleva y promueve un objetivo que no es neutro ni fruto del azar.
Se trata, nada más y nada menos, que de la jerarquización y consecuente cosificación de los seres humanos, orientada al dominio político, cultural y político, del mismo.
Ante este panorama, cultivar un sistema educativo orientado al fortalecimiento del pensamiento crítico ante la realidad y sus desafíos, es hoy algo más que una posibilidad… es una urgencia social impostergable.
Esto debería ser uno de los ejes de cualquier reforma educacional o de la pretendida calidad de la educación, en el caso de que en verdad pretendamos revitalizar la sociabilidad y el humanismo, como ejes de las transformaciones que requiere el momento actual de nuestra realidad social y cultural en términos estructurales.
La educación es fundamental en la generación de un nuevo tipo de ciudadano y de ciudadanía. Esto supone priorizar estrategias educativas de búsqueda, reflexión, análisis y propuestas que apoyen en cada etapa el cultivo de la libertad, la rebeldía, la conciencia crítica y la autonomía del sujeto, como desafío y privilegio.
Lo anterior implica la superación dialógica e histórica de estructuras orgánicas y administrativas, obsoletas, pero funcionales al modelo de dominación cultural imperante.
Sobre ellas, la sociedad de consumo ha instalado, y promovido, el sistema educacional vigente.
Hoy cuando conceptos tan válidos como inclusión, multiculturalidad, transformación social, antropodiversidad, etcétera, parecen agotarse sólo en lo discursivo o en lo mediático, es necesario como pocas veces en la historia reciente, devolverle la frescura, la rebeldía y el cuestionamiento que le son propios a la educación, como instrumento de humanización y liberación permanente.
El modelo social aspiracional, en que nos movemos, ha propuesto y promovido la educación como un instrumento privilegiado de movilidad social.
Es decir que, el proceso educativo, estaría orientado fundamentalmente a dotarnos de certificaciones académicas, y laborales, insustituibles a la hora de acceder a un buen automóvil, a un buen restaurante o a cambiarnos de barrio.
El consumismo aspiracional, y su universo simbólico, ha logrado contagiar de “profesionalismo” a la educación, o sea que el objetivo definitivo de la misma sería generar la mayor cantidad de “profesionales exitosos”, entendiendo esto último en términos de nivel de ingresos y ascenso social.
Si lo anterior no fuese suficiente, al interior mismo de la llamada educación superior, o terciaria, se ha instalado el “doctorismo”, que no es otra cosa que el prurito irrevocable por coleccionar doctorados, o cualquier tipo de post grados, que aporten al abultamiento curricular.
Las así llamadas “carreras liberales” han sido el blanco privilegiado de esta tendencia. La generalización e incentivo de esta conducta social es un fiel reflejo del vínculo entre conocimiento y poder que ha potenciado el neoliberalismo en el área de la educación.
Lo anterior ha generado una cohorte de profesionales acríticos, aspiracionales y huérfanos de humanismo, para quienes el sentido y objetivo de toda especialización no es más que el económico, junto al soñado reconocimiento y ascenso social.
Es decir, que el camino más directo, y socialmente probado, hacia la casa con piscina y las vacaciones de película, es la educación, como producto y bien de consumo.
Resulta fácil entender, de este modo, cómo para las capas medias de la sociedad, aquella vieja aspiración de “ser alguien en la vida” se identifica exclusivamente con el acceso a una profesión universitaria que les asegure el éxito económico.
Este reduccionismo social y educativo balcaniza las estructuras culturales básicas del ser humano, convirtiéndolo finalmente en un ente alienado de la realidad y de los demás, cuyo soporte existencial se encuentra, unilateral y vivencialmente, vinculado a lo aspiracional y al exitismo económico como meta.
Esta concepción de la educación no es neutra, se nutre de una mirada ideológica acerca del ser humano, que lo ubica como una simple variable en el complejo mundo de relaciones establecidas por el mercado en todas la áreas de la sociedad.
A contraluz, emerge cada vez con más fuerza, la urgencia de devolver la educación al ser humano y arrancarla de las manos del mercado… Solo así, la educación volverá a ser el arte de pensar, pensarnos y crecer…echar mano a los anteojos de Iván Ilich puede ser un buen comienzo.